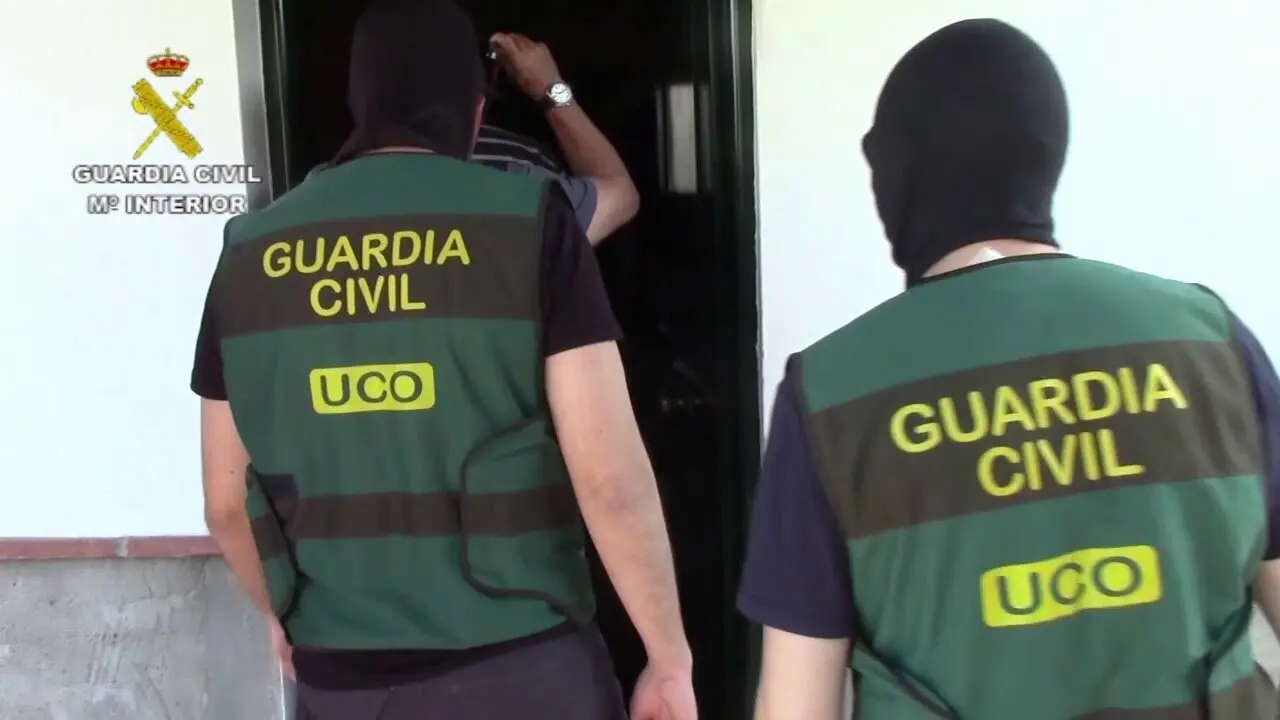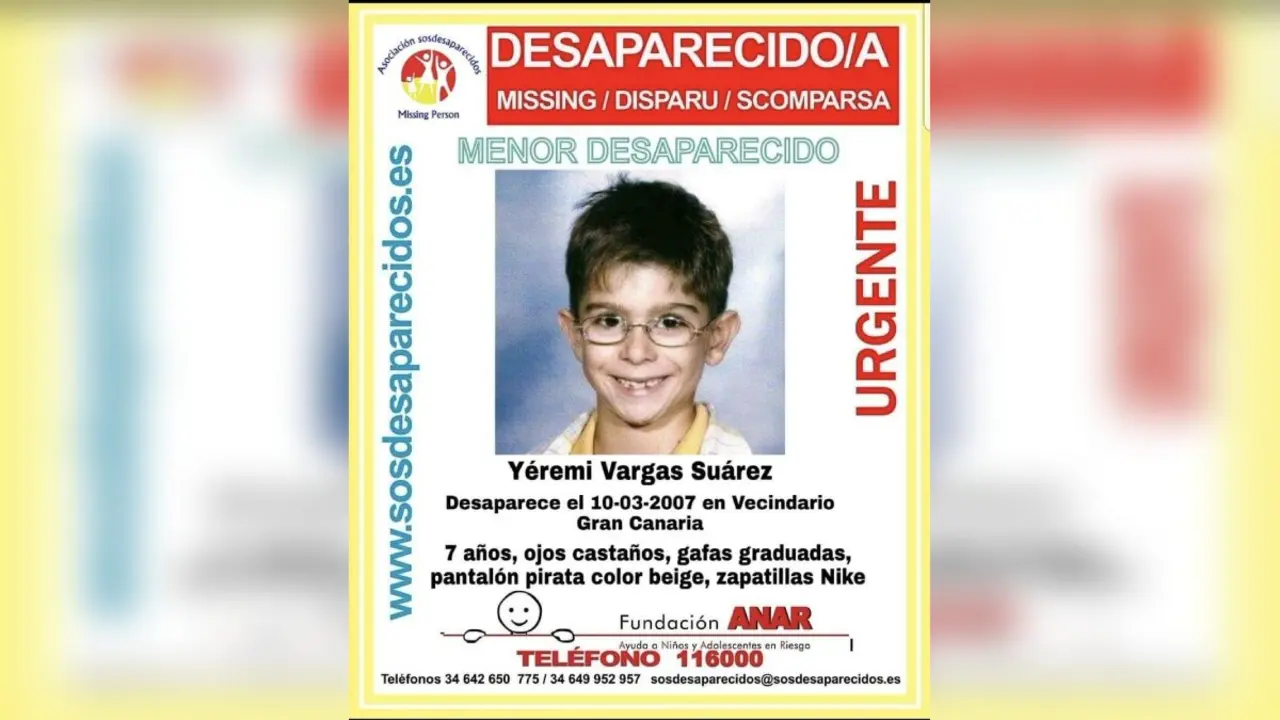Entrevista a Ricardo Alonso, director de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense
Entrevista a Ricardo Alonso, recientemente nombrado director de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, tras nueve años de aplaudida gestión como Decano de su Facultad de Derecho

“Continuaré aplicando la exitosa fórmula de rigor, innovación y solvencia"
Usted viene de dirigir durante casi nueve años la Facultad de Derecho, cuya actividad principal es la formación de grado. ¿Qué diferencias espera encontrar en la Escuela de Práctica Jurídica, dedicada a la formación de postgrado?
Para empezar, diferencias en el propio alumnado. No es lo mismo, obviamente, impartir enseñanzas a un alumnado carente de conocimientos jurídicos, o poseedor de los mismos en un nivel básico, que hacer lo propio con estudiantes que, como mínimo, están en posesión de un grado en Derecho, solo o acompañado de otros grados o titulaciones. Ello por no hablar de Cursos específicamente dirigidos a un público especialmente cualificado, procedente tanto del sector público como privado. También difieren, por otro lado, las características del profesorado, con una fuerte presencia, en el caso de la Escuela, de profesionales vinculados con el mundo de la abogacía. En tercer lugar, el número mismo de estudiantes de la Escuela es bastante más reducido que el de la Facultad, la más numerosa de la Complutense y una de las mayores, si no la que más, de nuestro país. En fin, y sin perjuicio de que el objetivo principal de la Escuela sea la formación orientada al sector legal español, vamos a contar con programas y titulaciones de postgrado ofertadas específicamente a América Latina, gracias a los medios tecnológicos de última generación implantados en nuestras instalaciones, que nos permitirán avanzar en un modelo de enseñanza on line (modelo que, por el contrario, no nos satisface en el terreno de las enseñanzas de grado, donde, como he explicado en muchas ocasiones, la presencialidad resulta esencial para formar al alumno no sólo académicamente, sino también humanamente).
¿Cómo ve usted al panorama español de la formación jurídica de posgrado? ¿Cree que la proliferación de escuelas privadas, con mucha mayor capacidad de financiación, puede restar competitividad a la Escuela?
Creo que está muy sobrecargado. Pero asumo que, si todos los títulos ofertados se mantienen, es porque el mercado de formación los reclama. En cuanto a si la proliferación de escuelas privadas, con mayor financiación, puede restar competitividad a la Escuela, creo que nuestras dimensiones y nuestra consolidada excelencia en el ámbito profesional nos sitúa en cierta medida al margen de ese debate que, por el contrario, aflora con toda su intensidad y crudeza en las enseñanzas de grado, dado el fuerte estrés al que se encuentran sometidas las universidades públicas madrileñas como consecuencia de su cada vez más acentuada infrafinanciación.

¿Sobre qué pilares va a centrar la estrategia de la Escuela para los próximos años?
Además de apuntalar la estrategia desplegada durante su mandato por el anterior director, José Manuel Almudí, que en seis años de gestión ha llevado a la Escuela a unos números absolutamente espectaculares (pasando de 44 matriculas anuales a más de 1.100 en el último curso académico), pretendo, por un lado, abrir una vía de formación, digamos que paralela tanto en contenido como en medios de impartición, dirigida específicamente a América Latina; y por otro lado, me propongo ampliar, de manera pausada y rigurosa, la oferta de Másteres de Alta Especialización, así como de Cursos hiper-especializados de corta duración (de entre 16 y 32 horas), dirigidos a abordar cuestiones de marcada actualidad jurídica y, por ello mismo, no necesariamente destinados a ser reiterados en años sucesivos. Por la naturaleza de sus destinatarios, en principio ya cualificados en la materia y posiblemente con poco margen de maniobra para dedicar tiempo a ese tipo de cursos a lo largo de la semana, intentaremos concentrar su impartición los viernes por la tarde y sábados por la mañana. Reforzaré asimismo la colaboración con los despachos para que nuestras propuestas sigan permanentemente alineadas con las cambiantes necesidades del sector legal, ofreciendo formación abierta y formación in company (para empresas y organismos tanto públicos como privados).
¿Cuáles son, a su juicio, los principales retos formativos con los que se enfrenta en la actualidad el profesional del sector legal? ¿Qué parcelas del Derecho y de la formación jurídica cree que serán claves en los próximos años?
Destacaría, por una parte y respondiendo al tiempo ambas preguntas, los desafíos vinculados a la digitalización y las nuevas tecnologías, de manera muy particular, la inteligencia artificial. La Escuela pretende, además, seguir consolidando su formación en áreas del Derecho cada vez más globalizadas en las que las tendencias internacionales están armonizando progresivamente determinadas parcelas del ordenamiento. Un ejemplo es el Derecho tributario, donde las acciones de la OCDE están configurando una suerte de Derecho tributario global. O el Derecho privado, donde las tendencias internacionales van a menudo por delante del Derecho positivo. En definitiva, vamos a seguir tratando de que nuestros alumnos adquieran las competencias necesarias para ser verdaderos abogados globales. Por otra parte, destacaría también aspectos o cuestiones íntimamente ligadas a la esencia misma de la profesión, a los que la abogacía se ha venido enfrentando desde tiempos casi inmemoriales por cuanto presentes en los códigos deontológicos afines tanto al common como al civil law. Me refiero al alcance del secreto profesional, sometido a una fuerte tensión cada vez más acentuada, en un contexto de aumento del crimen organizado y de apertura de los mercados más allá de las fronteras nacionales, en el que la defensa del interés público, absolutamente legítimo, debe conciliarse con el más escrupuloso respeto de los derechos fundamentales de los individuos (y, me atrevería a decir, de las empresas); contexto este, conviene no olvidar, en el que el secreto profesional de la abogacía aflora, en palabras tanto del Tribunal europeo de Justicia como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática.